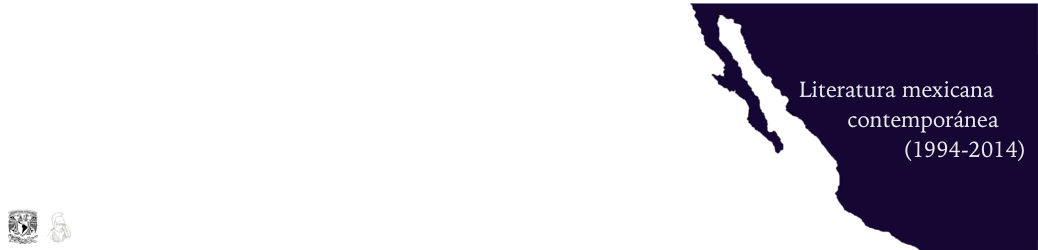Víctor Hugo Rascón Banda, Contrabando, Planeta, México, 2008.
A la hora de erogar veredictos de jurisprudencia (o por mejor decir, de repartir culpas, penas y castigos) el gobierno mexicano se pinta solo: el poder judicial, tanto policía como ejército, no es sino una panda de burócratas incompetentes especialistas en detentar la brutalidad a destajo, protocolizar sus inhumanos procedimientos y maquillar cualquier asomo de inocencia por parte de la víctima (suerte de chivo expiatorio al que se le cuelga el milagrito), y/o disimular todo acto injustificado por parte suya, sembrando la evidencia, amagando y torturando hasta quebrantar las voluntades que hagan falta, con tal de obtener la declaración necesaria para dar carpetazo al caso que les quema las manos, lavándoselas tan sólo para volver a empuercárselas a la brevedad, coludidos con los verdaderos –y bien identificados– responsables del atropello en cuestión; socios, obviamente, de estos auténticos delincuentes encargados de procurar la paz y el orden en la zoociedad.
Los otros dos poderes (ejecutivo y legislativo) no son menos infractores que su brazo armado, pues a la distancia y con el rostro público bien afianzado sobre su cuello blanco y siempre sonriente al pueblo, embaucan a los ciudadanos con una “versión oficial” que rarísima vez se aproxima siquiera a lo fidedigno; canjean la Verdad a cambio de tener un alegato semi-convincente con que rebuznar que todo es miel sobre hojuelas, que son eficaces en el cumplimiento de su deber y que la paz y armonía campean por sobre los barbáricos transgresores de sus sacras normas, imponiendo el régimen civilizador enmarcado por una legalidad siempre acomodaticia. La ilusión de la confianza, de la seguridad. Ahora bien, el también llamado “cuarto poder”, por su lado, indaga –a veces extenuante, otras superficialmente– para sacar a relucir la realidad: los periodistas suponen un contrapunto de bastante peso en la configuración del imaginario colectivo; informan, dentro de sus coaptadas posibilidades, las razones y hechos que subyacen detrás de cada encubrimiento gubernamental; los más mueren o simplemente desaparecen tras su valiente denuncia, mas este sacrificio constituye una herramienta significativa para el despertar del pueblo, ensimismado en su apatía y desinformación, quien acaso inconscientemente clama por escuchar la versión genuina, la de las voces acalladas que hay detrás de cada siniestro que involucra la mano negra del narco y la oscurísima zarpa del Estado. Y el Pueblo, claro está, es el único Poder auténtico e incontrovertible que rige su propio destino… aunque las más de las veces no sepa qué hacer con él. Y es la población civil quien funge como juez, víctima y verdugo de sí mismo al brindarle poder (o más bien miedo y respeto por los alcances con que se sirven de la violencia) a ambos grupos delictivos; aunque si de uno de los dos hay que abominar y quedarse con un bando, es casi sorprendente que la mayoría de las personas se identifique y prefiera la causa de los contrabandistas. Y es que el discurso institucional ya no convence a nadie, la gente no es tan tonta como para creer que la justicia y las cosas en general funcionan, se manejan, como los medios oficiales aseguran. Entonces, a contrapelo se articula asimismo un cotradiscurso, completamente de raíz popular, testimonial y, si bien hiperbólico y en gran medida exagerado, más creíble y fidedigno que los argüendes de los embusteros al mando constitucional.
En este sentido, los corridos de bandas norteñas que ensalzan y echan a más las proezas de los jefes de jefes, nuevos forajidos que viven al margen de la ley y que hacen más por su comunidad que el propio órgano legislativo estatal, se han convertido en un medio de expresión preponderante entre la “gente de a pie”, y este fenómeno musical/folclórico ha vuelto a sus protagonistas una suerte de ídolos, de figuras míticas que hacen lo que les viene en gana y viven como quieren; al menos es el estereotipo que se vende al ‘despistado’ hombre de campo y población en general, los humildes promedio que consumen y aplauden lo que la televisión y demás medios comunicativos les ofrecen… o tal vez no, por lo menos no todos. Como bien plantea y evidencia Rascón Banda en esta novela, el panorama de la tremenda mayoría se pinta con tintes de una austeridad acribillada por la peor calidad de vida en la que se carece hasta de lo más esencial para la subsistencia, ya no digamos decorosa sino digna, y ante el azote del pauperismo y la renuencia del Estado para proveer un medio honrado de desarrollarse socialmente, la única salida del campesinado es unirse a las huestes del narco (ser carne de cañón o ‘ganado’ de los capos, antes de capital ‘perdido’, de no aprovechar la oportunidad brindada por los benefactores); aunque claro, ésta más que salida es meterse en una encrucijada insalvable que irreductiblemente acabará mal, con retratos en blanco y negro y lápidas sobre las que nadie querrá ir a llorar por temor a ser implicado en las actividades del finado en cuestión.
Es este aspecto el que más rescato de la narración: la presentación del narcotraficante como una persona común y corriente: hombres y mujeres de a pie, jóvenes y ancianos sumidos en la desesperación (y uno que otro cegado por la codicia) que hallan una vía lucrativa de ganarse la vida y toman el sendero ofrecido por la providencia alternativa; sólo eso, gente como cualquiera, con necesidades y sentimientos ordinarios. El autor no se preocupa por trazar la efigie tan trillada del capo sanguinario y monstruoso, de proceder indolente y aberrante, esa efigie calcada del tabloide amarillista que encarna la otredad tan temida y repudiada; en lugar de eso, humaniza a los protagonistas del espinoso asunto y da cuenta de la realidad que se vive en una pequeña comunidad ante la llegada del entonces naciente y muy remunerativo negocio de la mariguana (ni se atisbaba en esos días lo que vendría luego con el mercado de la coca y las cruentas guerras entre cárteles y los sicarios gubernamentales); cómo se transforma el entorno, cómo la paz, tranquilidad y aislamiento de Santa Rosa se ve menguada para darle paso a la era de la droga y todo lo que esto implica: el implacable flagelo plagado de arbitrariedades de los perros del Estado, quienes en esta obra –como en la vida real– son retratados como los genuinos perpetradores de salvajismos bestiales, sangrientos e inhumanos que, como en el caso de Damiana Caraveo, montan todo un teatrito para zanjar culpas y dar resultados a la comunidad.
Desde que la novela arranca, si bien el narrador (escritor, por cierto: miembro de la ciudad letrada) no toma partido abiertamente, deja traslucir al sesgo de qué lado está su simpatía: cuando acribillan a los supuestos narcos en el aeropuerto y la gente comienza a increpar a los asesinos así, con todas sus letras y a grito pelado; mientras van en la camioneta el protagonista y su padre y son detenidos por los retenes; el ya mencionado episodio de Damiana y el de Cutberto Daniel, a quien plomearon los judas cuando se vestía sin resistirse al arresto, y en fin, media docena de ejemplos más que podría enumerar que dan cuenta de la perversa red de corruptela que entrañan las autoridades y los hampones, que al final viene a ser la misma cosa.
Así pues, sin llegar jamás a la apología del narco y siempre con un enfoque objetivo y crítico (aunque muy bien matizado y manejado con un humor azabache y acerbo; véase, por decir algo, el caso de Braulio Royval, el anciano que murió a causa del esfuerzo de un coito malogrado dejando una cosecha de igual suerte bajo el colchón, a la cual su viuda se hizo aficionada), Rascón Banda plantea la inversión de valores que esta ya no tan nueva lógica mercantil entraña; al igual que los “focos rojos” indicadores de peligrosidad criminal que antes solían situarse en las grandes urbes, especialmente el DF y el centro del país, la zona caliente y color de hormigase ha trasladado al norte, a la otrora apacible provincia rulfiana; del mismo modo, decía, la Barbarie está encarnada hoy por hoy –si bien, no exclusiva, sí innegablemente– en las fuerzas represoras y subyugantes del Estado, quien amparado en una truculenta legalidad que él mismo crea y modifica a su conveniencia, ostenta y echa mano de la violencia legitimada como eje rector para destituirle al pueblo sus garantías individuales más esenciales, como lo es la libertad, el derecho a un juicio justo y más aún, a un amparo y resguardo fehacientes de los maleantes que rondan la espesura de la selva aparentemente tan civilizada y echada a más que pondera su valía y estamento en la medida del desarrollo alcanzado por los medios más torcidos (véanse también no sólo los cerdos azules, simples soldados y títeres, mera carne de cañón en la masacre orquestada por los infames oligarcas; pienso en los abogados, políticos, jueces y magistrados, puntas de la pirámide en el escalafón socioeconómico que amasan su fortuna a costa de la inocencia de los pobres); así pues, digo, entre los narcos y las “fuerzas del orden” el parangón en cuanto a ralea y calidad humana queda tablas, aunque, en lo personal, creo que en este particular dilema, la cura resulta peor, harto peor que la enfermedad, pues estos placebos para el bienestar del tejido social no hacen sido fortificar y respaldar al cáncer que lo carcome desde adentro.
Pablo Gálvez
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM